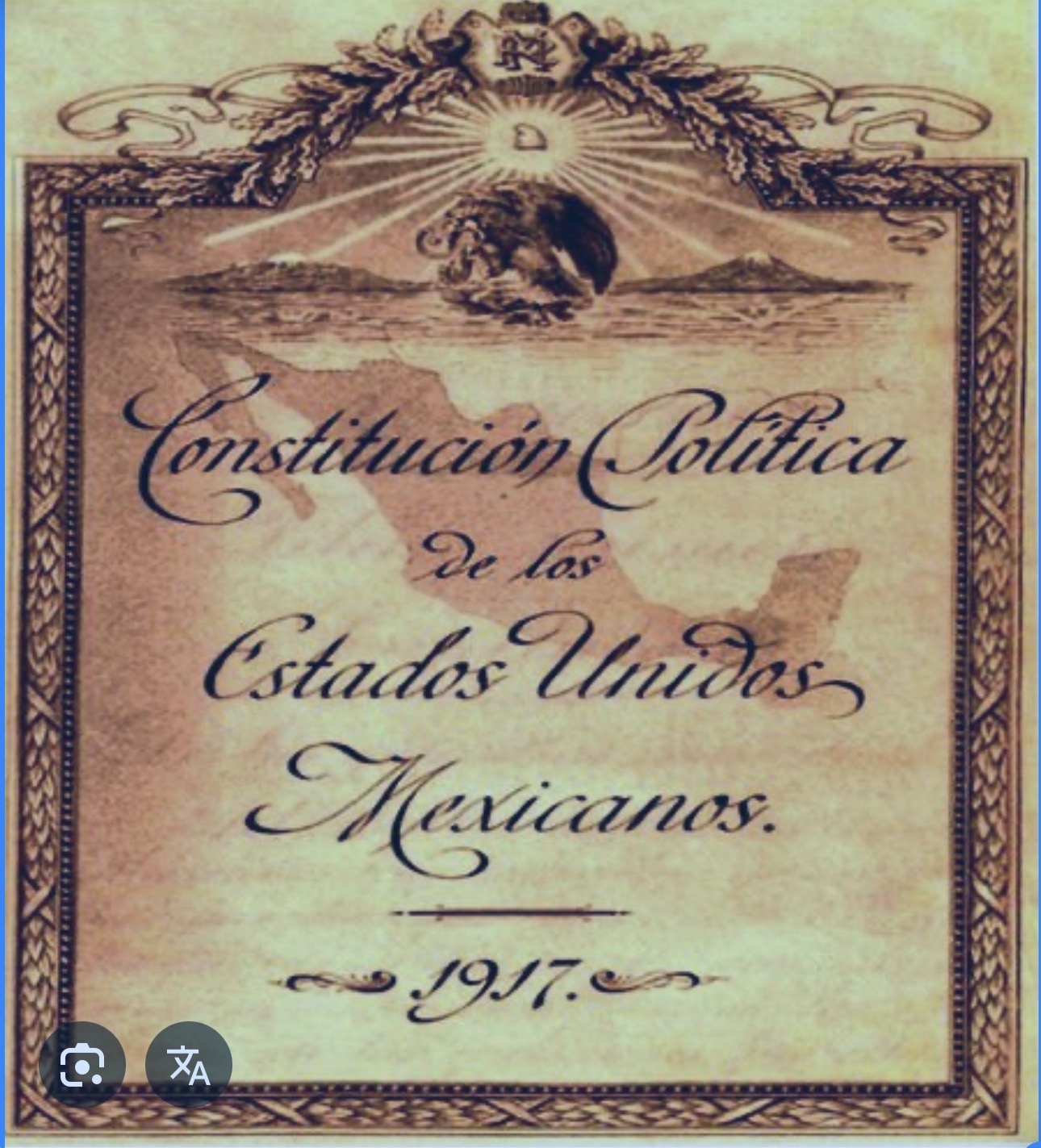Por Jorge Luis Preciado Rodríguez
El aniversario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, promulgada el 5 de febrero de 1917, es una fecha que invita menos a la celebración automática y más a la reflexión institucional. A más de un siglo de su nacimiento, la pregunta central no es si la Constitución ha cambiado —porque sin duda lo ha hecho— sino qué papel cumple hoy dentro del sistema político mexicano: si sigue siendo un pacto fundacional que limita al poder o si ha transitado, gradualmente, hacia un instrumento moldeable por quienes lo ejercen.
La Constitución de 1917 fue producto de un momento histórico excepcional. Nació tras una revolución armada, con la intención explícita de reconstruir el Estado, evitar el retorno del caudillismo y dotar al país de un marco jurídico capaz de canalizar el conflicto social dentro de reglas institucionales. Su carácter innovador fue indiscutible: incorporó derechos sociales antes inexistentes en el constitucionalismo occidental, redefinió la relación entre propiedad y nación y otorgó al Estado un papel activo en la vida económica y social.
Sin embargo, ese impulso social estuvo acompañado de una preocupación igualmente relevante: contener el poder. Los constituyentes de Querétaro, encabezados políticamente por Venustiano Carranza, entendían que el orden constitucional debía ser algo más que una declaración de principios; debía ser una estructura estable que sobreviviera a gobiernos, ideologías y coyunturas.
Desde entonces, la Constitución ha experimentado un proceso continuo de reforma. Con más de 800 modificaciones, su texto actual dista mucho del original. Este fenómeno no es, por definición, negativo. Las constituciones modernas están llamadas a adaptarse a sociedades dinámicas. El problema surge cuando la reforma deja de ser un mecanismo de actualización consensuada y se convierte en una herramienta recurrente de ajuste político.
Durante gran parte del siglo XX, el régimen priista utilizó la Constitución como un elemento funcional del presidencialismo. Las reformas acompañaban la lógica del poder dominante y servían para consolidar el modelo político existente. Aun así, se mantenía la idea de un orden institucional relativamente estable, aunque claramente subordinado al Ejecutivo.
La transición democrática no eliminó esta práctica. Los gobiernos emanados del Partido Acción Nacional también impulsaron reformas constitucionales que reflejaban su propia concepción del Estado, particularmente en materia económica, administrativa y de organización institucional. La Constitución siguió siendo un espacio de disputa política, no un terreno neutral.
En los años más recientes, con los gobiernos de orientación progresista, se observa una nueva etapa de este mismo proceso. Las reformas constitucionales propuestas y aprobadas responden a una visión distinta del papel del Estado, de los órganos autónomos y del equilibrio entre poderes. Esta inclinación ideológica, como las anteriores, forma parte de la dinámica democrática. No es su orientación lo que debe analizarse críticamente, sino el método y la frecuencia con que se recurre a la Constitución para respaldar decisiones políticas concretas.
Una Constitución cumple su función cuando actúa como marco común, no cuando se ajusta constantemente a la agenda del gobierno en turno. Su fortaleza no reside en reflejar fielmente una ideología, sino en establecer reglas duraderas que ofrezcan certidumbre jurídica, protejan a las minorías y limiten el ejercicio del poder, incluso cuando este cuenta con legitimidad electoral.
El riesgo de una Constitución excesivamente reformada bajo criterios coyunturales es que pierda su carácter normativo superior y se transforme en un documento programático. Cuando la Constitución deja de ser el límite y se convierte en el respaldo automático del poder, se debilita la idea misma de constitucionalismo.
El espíritu de 1917 no fue el de una Constitución rígida ni intocable, pero tampoco el de una norma subordinada a mayorías circunstanciales. Fue, ante todo, el de un pacto político destinado a ordenar el conflicto y evitar su concentración en una sola voluntad.
En este aniversario, la reflexión necesaria no pasa por calificar ideologías ni por juzgar el signo político de las reformas, sino por preguntarnos si estamos preservando a la Constitución como un acuerdo institucional de largo plazo. Defenderla no implica inmovilizarla, sino exigir que su transformación responda a consensos amplios y no a necesidades inmediatas del poder. Solo así podrá seguir cumpliendo la función para la cual fue creada.